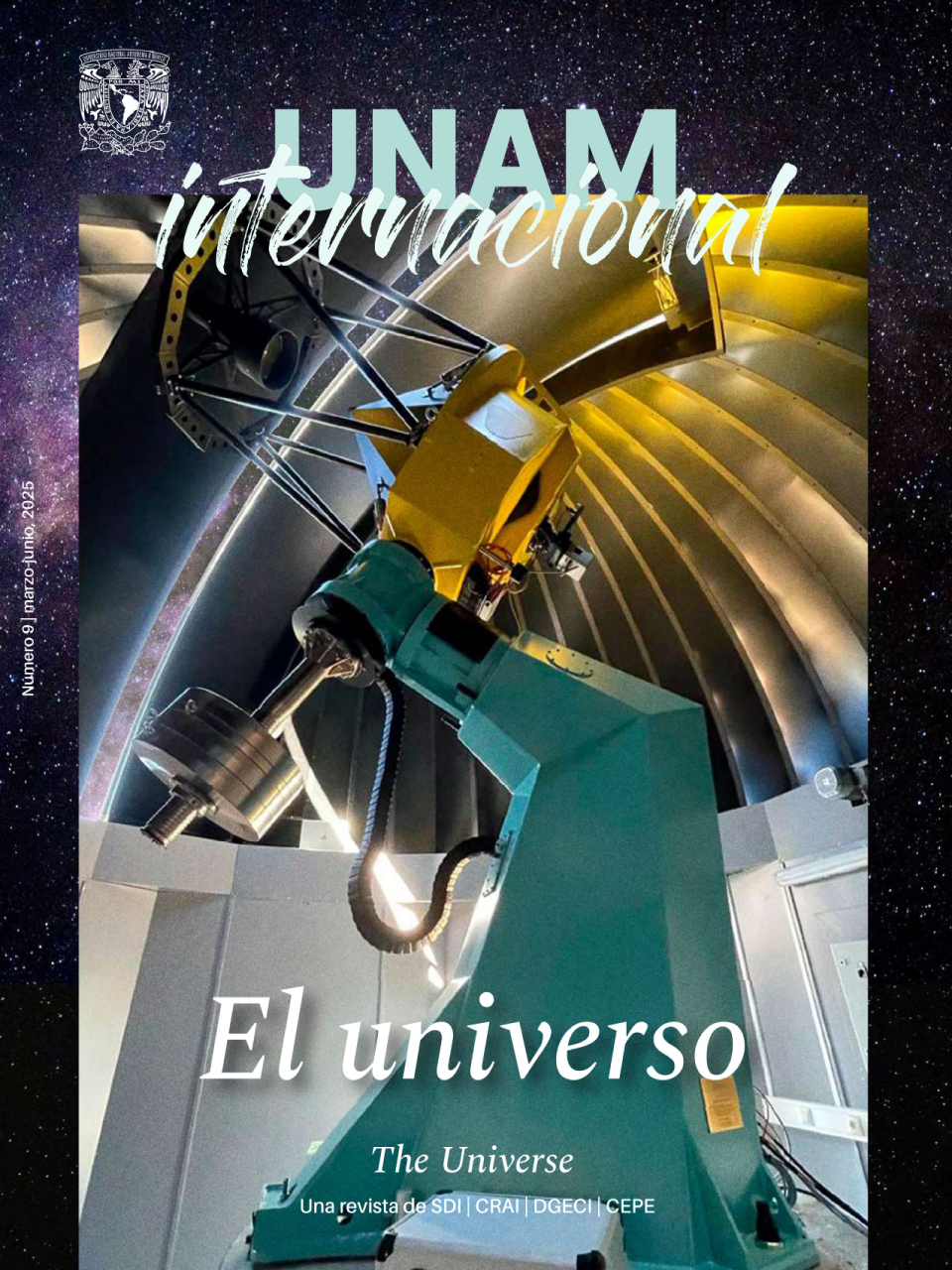31 de marzo de 2025
3- Dos minutos de eclipse para Einstein. Vicisitudes de una colaboración astronómica internacional en 1914
Había leído que un grupo de científicos emprendió una larga travesía desde el puerto de Buenos Aires hasta Crimea en tiempos de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de sumar evidencias para que Albert Einstein consiguiese probar su teoría especial de la relatividad. Era 1914, cien años antes de que Vladimir Putin emprendiera la anexión de esa península en el mar Negro.Eran astrónomos que debían medir un eclipse de sol completo que duraría dos minutos. Esa era la referencia que leí en la biografía Einstein. Su vida y su universo de Walter Isaacson. En mi mente se formó la imagen de un puñado de hombres con acento porteño que compartían la bombilla del mate mientras surcaban el Atlántico en un camarote enchapado en madera y con claraboyas desde las que avistaban el forcejeo del mar. Toda la escena y lo minúsculo del margen temporal para lograr la hazaña en Crimea me parecía digno de una novela. Y decidí escribirla.
Lo primero que indagué sobre la expedición resquebrajó la visión oceánica que tenía: no fue hecha por argentinos, sino por estadounidenses del Observatorio Nacional, una institución fundada en Córdoba por Domingo Faustino Sarmiento en la segunda mitad del siglo XIX, cincuenta años después de que un argentino proclamó la independencia de mi país, Perú, en 1821. Mi horizonte de indagación documental y literaria era incitado por números y desplazamientos, antiguas fechas y migraciones como la que yo mismo había emprendido: había pasado de Lima a Barcelona y buscaba el modo de volar a Buenos Aires.
Escribí a la institución que hoy lleva el nombre de Observatorio Astronómico de Córdoba. Pregunté por sus archivos en torno de Crimea y qué de ello estaba digitalizado. La distancia de un país a otro, al cabo de unos meses, pasó a ser la distancia de una ciudad a otra porque conseguí desplazarme a Argentina; aunque igual, la distancia. Mi consulta fue derivada al Centro de Documentación de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba. Para entonces tenía en claro una referencia de carácter periodístico: el responsable de la travesía científica había redactado una crónica en el periódico local Los Principios bajo el título de “El eclipse de sol del 21 de agosto. La expedición astronómica argentina”. De acuerdo con mi revisión de las bases datos, la publicación era del 12 de octubre de 1914 (tres años después, el presidente Hipólito Yrigoyen decretaría la fecha como fiesta nacional). Las colegas solicitaron mis datos personales y filiación académica para comenzar la búsqueda documental de un siglo atrás, la cual resolvieron con una velocidad admirable.
Era 2019, faltaban cien días para que la Organización Mundial de la Salud caracterizara de pandemia al coronavirus. Para entonces había conseguido una estancia de investigación por mi tesis doctoral sobre un personaje del siglo XIX que trianguló su vida de exilios entre el Cusco, Ceuta y Buenos Aires; y justamente desde la capital argentina intercambiaba correos con el Centro de Documentación en Córdoba. Las colegas corrigieron mis perspectivas e indagaciones: la crónica de la expedición a Crimea se había publicado en Los Principios distribuida en tres partes, pero no el 12, sino el 11, el 14 y, al parecer, el 23 de octubre de 1914. Sólo habían podido encontrar ejemplares del periódico correspondientes a las dos primeras fechas. Las escanearon y me las remitieron como archivos adjuntos de un color rotundamente amarillento; asimismo, me recomendaron contactar al Archivo del Arzobispado sobre la parte que faltaba. Por supuesto, les hice caso.
Firmada por el entonces director del observatorio, el doctor Charles Perrine, la crónica lleva el siguiente subtítulo: “Interesante relato del viaje relacionado con la conflagración europea” y es un escrito hecho a pedido del periódico. Se habla de una “valiosa primicia”, ya que la expedición salió de Córdoba el 16 de junio y zarpó de Buenos Aires a Génova el 20 de ese mes. Ocho días después serían asesinados en Sarajevo, a manos de un extremista serbio, los archiduques Sofía Chotek y Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara.
A finales del siglo XIX, el canciller alemán Otto von Bismarck presagió: “Un día la gran guerra europea estallará a causa de alguna maldita estupidez en los Balcanes”. Así fue. Mientras la expedición iba de sur a norte y al este desde el oeste, comenzaba la Gran Guerra que se extendería desde 1914 hasta 1918. Así lo cuenta su autor el domingo 11 de octubre:
A causa de vientos contrarios, el vapor se atrasó dos días entre Buenos Aires y Gibraltar. Pasamos cerca del golfo Toulon, donde vimos buques de guerra franceses ensayando y esa misma tarde vimos una gran escuadra de torpederos maniobrando.
El “Calypso” se había hundido el día anterior a causa de una colisión.
No tuvimos la menor sospecha entonces, ni después que recibimos por medio del telégrafo sin hilos la noticia del asesinato del príncipe heredero de Austria, al acercarnos a la costa de África, que resultaría una conflagración europea, más grande que haya registrado la historia y que estos mismos buques estarían peleando dentro de un mes.
Después de leer la primera y segunda partes del testimonio escrito por el protagonista de la expedición, decidí que tenía que ir de Buenos Aires a Córdoba, no sólo para intentar hallar lo que faltaba de la crónica escaneada por las colegas, sino para llevar a cabo la búsqueda de los informes científicos y las fotografías de archivo sobre el eclipse; quizá dar con las referencias que dirigieran el acontecimiento astronómico hacia Albert Einstein. Desde la costa rioplatense, fueron setecientos kilómetros en un bus nocturno por la llanura pampeana. Quizá porque me pasé el trayecto dormido de principio a fin, todo aquello ahora me parece un sueño de la vida prepandémica.
Había gestionado el viaje a Córdoba con el ofrecimiento de brindar un taller en el Observatorio Astronómico sobre el uso persuasivo e inclusivo del idioma. Garantizada la oportunidad de visitar esa institución, me dio por soñar en la posibilidad de visitar el Mar Negro en el futuro. Imaginaba la ruta más larga desde Barcelona: un vuelo a Helsinki en Finlandia y llegar a San Petersburgo en Rusia por el Báltico en ferry; a partir de ahí, un día completo por tierra hasta Crimea. Parecía una meta inviable para el inminente 2020, pero sí la encontraba factible al año siguiente: celebrarme los cuarenta y cinco agostos en esas tierras inverosímiles durante el verano de 2021. No era una gran razón, pero era la mía. ¿Cuál fue la de Charles Perrine en 1914 para ese mismo destino? Lo explica el autor en la crónica:
Como la faja de la superficie de la Tierra es muy angosta donde la fase total era visible —siendo generalmente de 200 a 300 kilómetros de ancho— es necesario para poder hacer observaciones de la corona, ir a algún punto dentro de esa zona angosta. En este reciente eclipse esta “faja de totalidad” como es llamada comúnmente, se extendía del Oeste de Groenlandia a través de Suecia y Noruega y hacia el Sudeste a través de Rusia, del golfo de Riga hasta la Crimea, Turquía y Persia. Al tiempo del eclipse el sol estaría más alto en el cielo (y por lo tanto mejor para ser observado) en Suecia y Rusia.
Unas cuantas expediciones fueron a Suecia y al extremo Norte de la faja en Rusia, pero la mayor parte de las expediciones decidieron irse a la Crimea por ser generalmente en ese punto el tiempo más claro.
En el Observatorio Astronómico de Córdoba todo estaba a mano, ya que además de ser una institución especializada en observar y estudiar el cosmos, también cumplía una misión de carácter museográfico. El director David Merlo y su equipo me guiaron por la exposición que tenían montada en los pasillos y salones en torno de Crimea. Así, accedí a un puñado de aprendizajes que fueron imprescindibles para entender la expedición de 1914: una carta del secretario de Albert Einstein y el pedido que formulaba a sus colegas de Argentina para hacer mediciones en Brasil.
La carta estaba conservada en una vitrina de la exposición; luego la recibí escaneada para dedicarle una valoración extra. Hacía alusión a la necesidad de aportar constataciones rigurosas y contrastadas a la teoría de la relatividad del profesor Einstein, aquella que había publicado en una seguidilla de artículos en 1905; en torno a la cuestión esencial de la luz, la manera más eficaz era medirla durante un evento astronómico que permitiría comparar su curvatura: un eclipse completo, en que las masas estelares ejercen una influencia determinante en el fenómeno.
El acontecimiento se podía captar muy bien desde una localidad próxima a Rio de Janeiro y el observatorio hizo suya la misión. Charles Perrine, el entonces director y de quien conocí hasta el escritorio por la exhibición institucional de sus trabajos y pertenencias, conformó un equipo de profesionales que perfeccionaron sus instrumentos para la incursión en Brasil. En aquella época estaba montándose el Bondinho del Pan de Azúcar, el icónico teleférico de la ciudad del carnaval.
La expedición a Crimea tenía el cometido de lograr lo que había sido imposible en 1912, ya que las condiciones del clima en el cielo de Brasil impidieron que los cuatro profesionales del Observatorio Nacional de Argentina consiguiesen las mediciones que hacían falta. No he pódido acceder a la carta que seguramente preparó el meticuloso Perrine para el secretario de Einstein con la explicación de esto y aquello. En 1914, con el equipo reducido a la mitad, ciñeron también los presupuestos y los instrumentos, que acondicionaron para que fueran más ligeros, portátiles y desmontables. En la institución cordobesa, además de las fotografías de archivo y alguna correspondencia extra, pude acceder a las dieciocho páginas del informe científico que redactó a máquina el director. Con un título de veintitrés palabras subrayadas, el documento aborda en su primer párrafo una cuestión primorosamente terrenal, en la perspectiva de un experto en contemplar el firmamento: “fue notado que habían varias obligaciones morales que vencer”.
Las cinco páginas iniciales del informe son una síntesis de la expedición, la cual es detallada por su autor en los apartados siguientes. Escrito con garbo y precisión, el documento sirve para comprender cómo se entendía la astronomía hace más de un siglo y qué implicaba la tarea de medir un eclipse.
Y así lo expresa Perrine, que a todas luces elaboró su crónica en la prensa local de Córdoba a partir de este documento institucional:
El trabajo de observar un eclipse se puede considerar semejante a las probables operaciones de un ejército en que todas las partes o unidades tienen que estar listos y ocupar una línea extendida pronta para la operación si es llamada. También es necesario tener un número considerable de observadores para que de esta manera algunos alcancen el éxito. Por medio de cooperación anticipada, los observadores de un eclipse arreglan de distribuirse en cuanto sea posible a la gran extensión de la faja de totalidad para que así uno u otro alcance el resultado deseado. Algunas expediciones ocupan a propósito las regiones desfavorables porque a veces sucede (y sucedió en este reciente eclipse) que tales regiones fueron favorecidas por un cielo claro, cuando regiones generalmente favorables fueron nublados al tiempo del eclipse.
Del Atlántico al Mediterráneo, del barco al ferrocarril, la expedición del Observatorio Nacional de Argentina continuó durante varias semanas su camino hacia el Este. Eran sólo dos observadores que llevaban una carga, de acuerdo con el informe científico, de una tonelada y media. Así como habían adaptado considerablemente los instrumentos para la latitud en Crimea, también tuvieron que adaptarse a las condiciones ambientales, las dificultades económicas y los efectos del conflicto armado para sus desplazamientos: Perrine y su colega Mulvey fueron por tierra, mientras que sus grandes cajas de madera circularon por vía marítima, que era la más económica, aunque arriesgada.
En el informe científico se remarca, una y otra vez, la solidaridad con que actuaron los colegas de otras expediciones y el personal de aduanas en Génova, Odesa, Feodosia…, todo lo cual permitió que los instrumentos, que avanzaban de un vapor a otro sin supervisión de los expertos, llegasen a tiempo y en perfectas condiciones para las mediciones del eclipse. El plan de investigación era obtener “Fotografías de la corona en gran escala con un telescopio fijo de doce metros de distancia focal para mostrar especialmente los finos detalles de estructura en las regiones internas y del medio”, sólo para comenzar, dado que la finalidad “es revelar cualquier variación en la cantidad de luz de la corona que puede ser debido a la variación de la actividad solar”. Llegado el día montaron el campamento, la torre para el telescopio y los cimientos para los instrumentos que habían traído desde el otro lado del mundo a inicios de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en ese punto geográfico del planeta las beligerancias estaban suspendidas o se consideraban apartadas de la realidad por el cometido en común, de tranquila convivencia y saludable camaradería, de un hallazgo astronómico.
La mañana del eclipse, la ubicación de los instrumentos era la idónea y ninguno fallaba, a pesar de la complejidad que conllevó su transporte. Además, el dúo del Observatorio Nacional de Argentina llevaba días ensayando la toma de fotografías y mediciones, para lo cual contaban además con el apoyo de personas ajenas a la expedición, como lugareños o de otros equipos. Con todo, lo que no podían calcular ni predecir por entero eran las condiciones climáticas. Aunque habían estudiado el cielo al amanecer y al anochecer en las jornadas previas, con resultados estupendos por claro y despejado, el 21 de agosto de 1914 el eclipse completo quedó tapado por nubes en el firmamento. En concreto, una nube pequeña se encargó de obscurecer la corona y evitó que consiguieran la proeza por la que recorrieron no menos de trece mil kilómetros desde la ciudad de Córdoba.
Según se ve, el factor accidental en todo trabajo semejante podría hacer notar que si hubiera ocurrido el eclipse a dos o cinco minutos antes o después del tiempo que ocurrió, los tres grupos (ruso, inglés y argentino), quienes tuvieron sus campamentos en nuestra región, hubieran tenido un cielo claro durante la totalidad, mientras que los que estaban en la ciudad (quienes en realidad tuvieron un cielo casi claro entre dos nubes) no habrían visto nada de la corona.
Ni los llegados de Argentina ni los de Inglaterra ni los de Rusia (la expedición alemana había sido intervenida mucho antes, por motivos de la guerra) alcanzaron a tomar las imágenes y mediciones que ambicionaban. Por supuesto, igual hicieron las fotografías, pero sin lograr resultados significativos. Así como fue imposible en Brasil, lo fue en Crimea dos años después. En el informe científico Perrine detalla todo lo que pretendían captar y aquello que solamente obtuvieron. Un día tras otro, revelaron y analizaron, contrastaron y debatieron. Al final el director afirma: “Es posible, pero de ninguna manera seguro, que, en alguna manera todavía desconocida, se puedan sacar de estas fotografías algunas informaciones de mucho valor”.
El regreso a casa estuvo marcado por una anécdota que ocupa solo un párrafo de un par de líneas en el informe: en vez de hacer el camino de vuelta con los instrumentos, la expedición del Observatorio Nacional de Argentina optó por dejarlos y abonaron exclusivamente las tasas aduaneras por la madera con que estaban hechas. Perrine y Mulvey volvieron a Sudamérica por rutas más largas y complejas a raíz de la guerra europea. La última sección del informe lleva el subtítulo de “Reconocimientos” y ofrece un horizonte de gratitudes con nombres de personas e instituciones que hicieron lo posible porque la misión cumpliera su objetivo.
Las fuentes librescas y audiovisuales en torno a la vida de Einstein subrayan que los argentinos, que no eran argentinos sino estadounidenses, no lograron la medición que hacía falta para la teoría especial de la relatividad, y que felizmente fue así. Había un error en los números que trabajó el físico más célebre del siglo xx, un dato que habría conllevado un resultado equivocado con los resultados del eclipse. Sería años después, cuando ya estaba formulada la teoría general de la relatividad además de la especial, que un matemático sin mayores afectos por Einstein hizo la corrección del cálculo y, por ende, una ulterior recogida de datos astronómicos aportó suficiente información para dar sustento a sus ecuaciones.
Fueron dos expediciones para conseguir un objetivo que, de haber sido alcanzado, habría llevado las expectativas científicas a un traspié. No es cosa menor; sin embargo, puede que lo sea frente a la experiencia mayúscula de mirar el cielo para buscar una respuesta en lo infinito. Es lo que hicieron Perrine y Mulvey, y tantísimos seres humanos antes y después que ellos. Antes de abandonar Córdoba en la breve visita que hice a finales de noviembre de 2019, le pregunté al director del observatorio cuál había sido la jornada más hermosa de su labor ante un telescopio. Le consultaba sobre su trabajo, pero también sobre la emoción y sensibilidad que implica el desempeño de sus labores. Después de sonreírme y describir la manera en que se utiliza un aparato de tal magnitud, evocó una madrugada muy antigua en que contempló la vía láctea más nítida y lírica de su vida. Todo lo que yo podía recordar de la vía láctea en registros documentales y películas, todos los colores y las formas que animan en mi memoria visual e imaginación, todo ello apareció ante sus ojos. Estaba solo, me dijo, y en soledad experimentó la belleza interminable del cosmos.
Juan Manuel Chávez es un escritor, investigador y docente peruano, director del Grado en Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio, en Islas Canarias, España.